Uno de los primeros textos verdaderamente ateos españoles. Realmente tiene el sabor añejo de la obra de divulgación que ha quedado ligeramente anticuada pero cuyo autor merece respeto por la empresa que acometió. Librito didáctico del que Gonzalo Puente Ojea habla en el prólogo libro de Fernando de Orbaneja «Lo que Oculta la Iglesia». Nos dice:
En 1887, R.H. Ibarreta publica su libro «La religión al alcance de todos» del que se vendieron veintiuna ediciones en los primeros ocho años. Este éxito insólito no debe asombrar si se pondera en su justa medida el excepcional valor del saber, inteligencia, coraje y saludable anticlericalismo de su autor, al servicio de una empresa urgente en aquella España de la Restauración alfonsina, donde todavía la ignorancia, el fanatismo y; la intolerancia – vicios celosamente fomentados por la Iglesia-, dominaban las mentes. Pero incluso entre quienes se habían liberado del yugo, ningún intelectual o simplemente hombre letrado, se había tomado la molestia de analizar críticamente los orígenes del cristianismo y las coordenadas ideológicas del Nuevo Testamento en el marco general de la Biblia. Muchos españoles cultos e incultos, habían perdido ya la fe. Unos, guiados por su ilustración. Otros, por su buen sentido y mi propia experiencia personal.
En 1978, Ediciones Júcar tuvo la feliz iniciativa de reeditar, tras quedar relegado al olvido,
el libro de Ibarreta, pletórico de sutil acumen crítico e irónica candidez. En cualquier otro país, de talante más libre y mente más despierta, el ensayo de Ibarreta se habría convertido en el omnipresente contracatecismo que hubiera alimentado la reflexión de los españoles dispuestos a pensar por su cuenta y sacudirse las orejeras con las que la Iglesia y sus secuaces ciñen los oídos y los ojos de nuestros conciudadanos desde su más tierna infancia. Pero no en vano la Iglesia ha luchado siempre encarnizadamente por potenciar todos los resortes de la ignorancia. Modestamente, y con indudable sentido del humor, nuestro autor ofrecía su libro «A los habitantes de las aldeas«, sin imaginar que la actual sociedad cosmopolita esa «aldea global» de la que hablan los agentes mediáticos siguiendo a McLuhan continua siendo, muy especialmente en los países hispánicos, una sociedad de aldeanos ignaros y fanáticos consumidores de ancestrales leyendas y mitos religiosos. Aún con las limitaciones que imponían los conocimientos de su tiempo, Ibarreta nos ha legado análisis valiosísimos, y supo anticiparse, en la formulación de tesis nodales y perspectivas decisivas para la crítica bíblica, a lo que más tarde presentarían y elaborarían Wellhausen, Gunkel, Lietzmaian, Weiss, Wrede, Schweitzer, Bousset, Loisy, Bultmann, Brandon, Maccoby y tantos otros. Su estilo claro y sencillo, acorde con un buen sentido admirable y siempre convincente, hace de su ensayo un logro excepcional. Los administradores de los misterios de Dios -por emplear la impagable e inquietante expresión paulina, en 1 Cor 4.1- suelen adoptar ante los Ibarreta una de estas dos actitudes: o bien silenciar vergonzantemente sus argumentos formalmente sencillos pero de evidencia cristalina, o bien alzar afectadamente la cerviz, y zambullirse seguidamente en las aguas turbias de pseodociencia de sus elucubraciones teológicas, saturadas de falsas premisas, delirantes paralogismos, peticiones de principio y pedantería exegética.
Estos administradores de profesión apuntan despectivamente con el dedo a los Ibarreta, y a quienes somos de su misma raza, como mentes alicortas e incapaces de elevarse a la sublime contemplación de los misterios, para la que se exige el «sacrificium intelectus«. Al parecer, ellos han decidido que el nivel más alto de la inteligencia humana no es el de la razón en cuanto instancia preferente y rectora de criterios que deben gobernar la facultad de juzgar sobre sucesos registrados en documentos sospechosos de falsedad y sobre doctrinas reveladas en escrituras supuestamente inspiradas por seres invisibles. Envueltos en las brumas del misterio, esos administradores despojan al ser humano del mayor atributo de su propia dignidad.
A riesgo de alargar este prólogo, deseo apuntar para el lector algunas intuiciones luminosas sobre ciertos elementos de la fe cristiana. Ibarreta escribe, con lógica impecable, que «un milagro es una alteración de las leyes de la naturaleza, cosa que no es posible producir a ningún hombre«. Siendo esto así, «se nos dice que Dios lo hace con objeto de convencer a los hombres de algo en que, sin esto, no creerían; pero lo natural parece que, ya que Dios apela a medios prodigiosos y sobrenaturales, y si es todopoderoso y desea de buena fe persuadir a los hombres de alguna cosa, sería que lo hiciese sin necesidad de milagro intermedio; por ejemplo, en lugar de hacer el milagro de que viese el ciego, hiciera el que todos creyeran sin necesidad de él y por el simple efecto de su voluntad omnipotente«. Ya sabemos que ante esta aporía lógica la Iglesia saca siempre a relucir su arbitraria y acomodaticia idea de la «economía» de la salvación, que bien podría calificarse como una risible falacia de la necesidad de lo contingente. Como ya mostrara Ludwig Feuerbach, los atributos antrópicos asignados a Dios por la teología se tornan automáticamente contradictorios desde el instante en que le son imputados en bloque a un ser infinito y perfecto. Descendiendo al plano de lo concreto, advierte Ibarreta que «en vano los compositores de los Evangelios nos cuentan prodigios más o menos ridículos y siempre inútiles. Mentira engendra mentira, acabando por enredar al embustero en sus propias redes….»
Compra online:

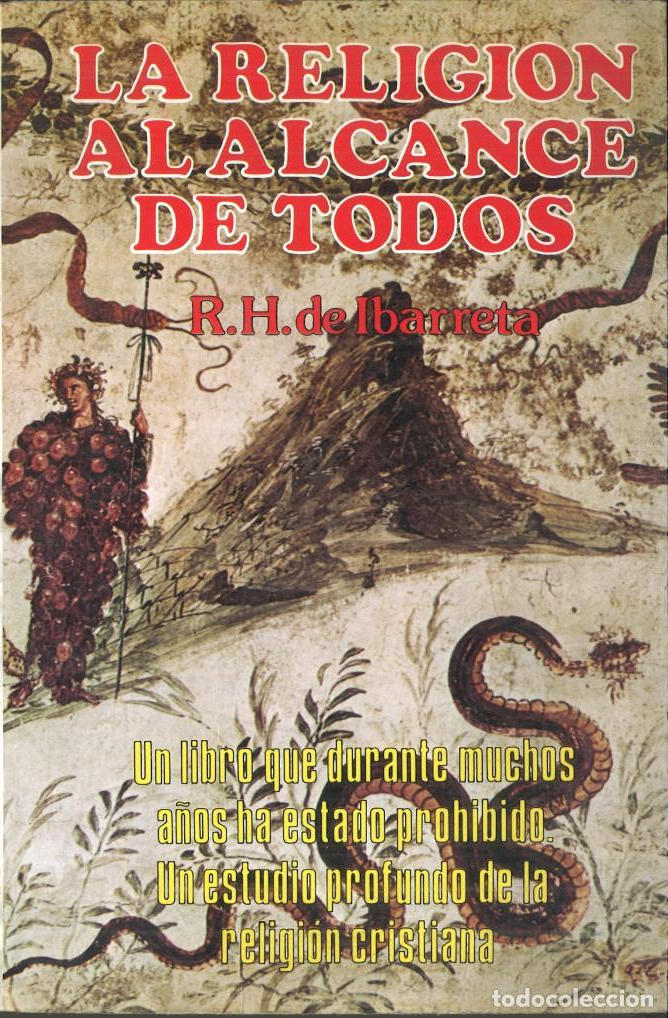

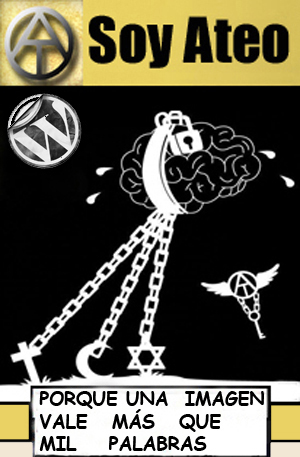


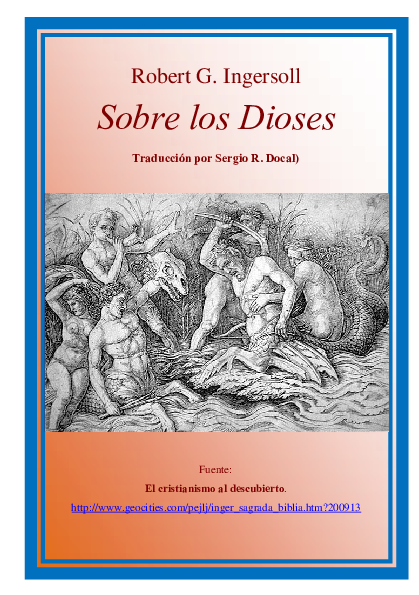


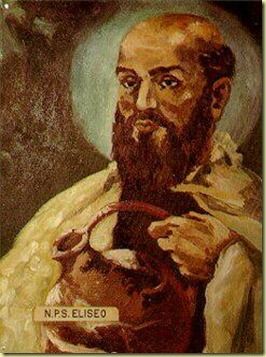




Comentarios recientes